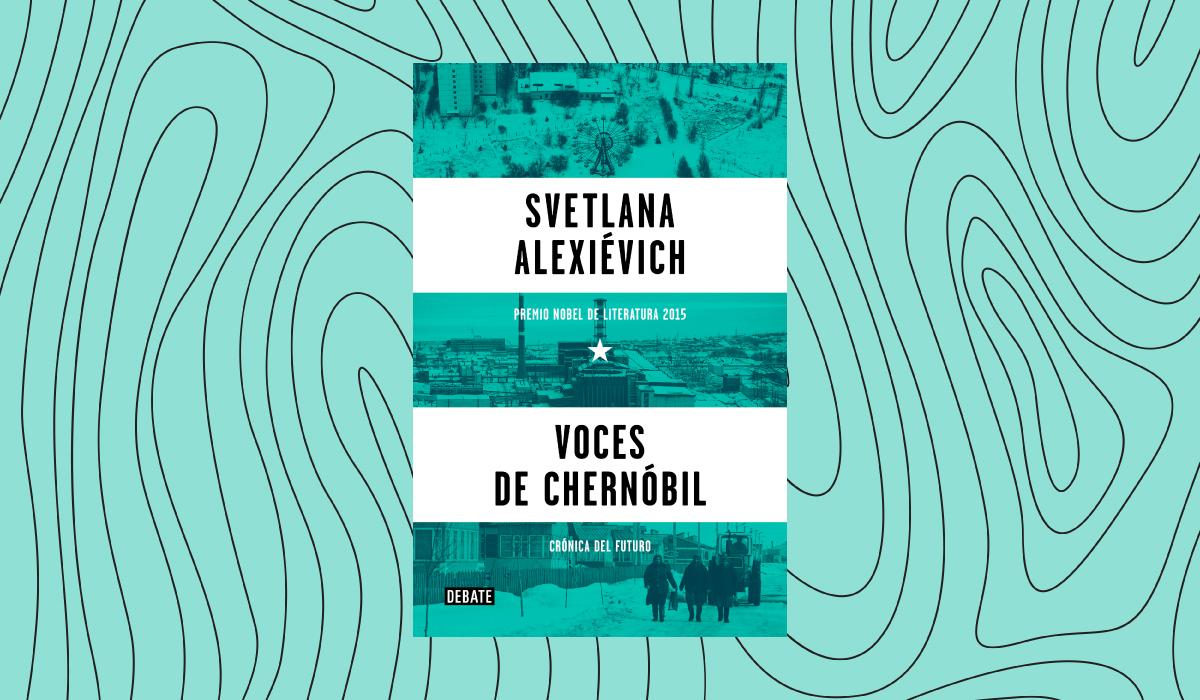Una solitaria voz humana
La ganadora del Nobel de Literatura recoge el testimonio de Lyudmila, esposa del comandante del departamento de la segunda estación de bomberos que participó en la extinción del incendio desatado en la planta, la noche del 25 al 26 de abril de 1986.
Por Svetlana Alexiéivch
No sé de qué hablar... ¿De la muerte o del amor? ¿O es lo mismo? ¿De qué?
Nos habíamos casado no hacía mucho. Aún íbamos por la calle agarrados de la mano, hasta cuando íbamos de compras. Siempre juntos. Yo le decía: “Te quiero”. Pero aún no sabía cuánto lo quería. Ni me lo imaginaba... Vivíamos en la residencia de la unidad de bomberos, donde él trabajaba.
En el piso de arriba. Junto a otras tres familias jóvenes, con una sola cocina para todos. Y en el bajo estaban los coches. Unos camiones de bomberos rojos. Este era su trabajo. Yo siempre estaba al corriente: dónde se encontraba, qué le pasaba...
En mitad de la noche oí un ruido. Gritos. Miré por la ventana. Él me vio:
- Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central. Volveré pronto.
No vi la explosión. Solo las llamas. Todo parecía iluminado. El cielo entero... Unas llamas altas. Y hollín. Un calor horroroso. Y él seguía sin regresar. El hollín se debía a que ardía el alquitrán; el techo de la central estaba cubierto de asfalto. Sobre el que la gente andaba, como él después recordaría, como si fuera resina. Sofocaban las llamas y él, mientras, reptaba. Subía hacia el reactor.
Tiraban el grafito ardiente con los pies... Acudieron allí sin los trajes de lona; se fueron para allá tal como iban, en camisa. Nadie les advirtió; era un aviso de un incendio normal.
Las cuatro... Las cinco... Las seis... A las seis teníamos la intención de ir a ver a sus padres. Para plantar patatas. Desde la ciudad de Prípiat hasta la aldea de Sperizhie, donde vivían sus padres, hay 40 kilómetros. Íbamos a sembrar, a arar. Era su trabajo favorito... Su madre recordaba a menudo que ni ella ni su padre querían dejarlo marchar a la ciudad; incluso le construyeron una casa nueva.
Pero se lo llevaron al ejército. Sirvió en Moscú, en las tropas de bomberos, y cuando regresó, solo quería ser bombero. Ninguna otra cosa.
A veces me parece oír su voz... Oírlo vivo... Ni siquiera las fotografías me producen tanto efecto como la voz. Pero nunca me llama... Ni en sueños... Soy yo quien lo llama a él...
Las siete... A las siete me comunicaron que estaba en el hospital. Corrí hacia allí, pero el hospital ya estaba acordonado por la milicia; no dejaban pasar a nadie. Solo entraban las ambulancias.
Los milicianos gritaban: “Los coches están irradiados, no se acerquen”. No solo yo, vinieron todas las mujeres, todas cuyos maridos habían estado aquella noche en la central.
Corrí en busca de una conocida que trabajaba como médico en aquel hospital. La agarré de la bata cuando salía de un coche:
—¡Déjame pasar!
—¡No puedo! Está mal. Todos están mal.
Yo la tenía agarrada:
—Solo quiero verlo.
—Bueno —me dice—, corre. Quince o veinte minutos.
Lo vi... Estaba hinchado, todo inflamado... Casi no tenía ojos...
—¡Leche! ¡Mucha leche! —me dijo mi conocida—. Que beba al menos tres litros.
—Él no toma leche.
—Pues ahora la tendrá que beber.
Muchos médicos, enfermeras y, especialmente, las auxiliares de aquel hospital, al cabo de un tiempo, se pondrían enfermas. Morirían... Pero entonces nadie lo sabía.
A las diez de la mañana murió el técnico Shishenok. Fue el primero...
El primer día... Luego supimos que, bajo los escombros, se había quedado otro... Valera Jodemchuk. No lograron sacarlo. Lo emparedaron con el hormigón. Pero entonces aún no sabíamos que todos ellos serían solo los primeros...
Le pregunto:
—Vasia,* ¿qué hago?
—¡Vete de aquí! ¡Vete! Estás esperando un niño.
—Estoy embarazada, es cierto. Pero ¿cómo lo voy a dejar? Él me pide.
—: ¡Vete! ¡Salva al crío!
—Primero te tengo que traer leche, y luego ya veremos.
Llega mi amiga Tania Kibenok. Su marido está en la misma sala. Ha venido con su padre, que tiene coche. Nos subimos al coche y vamos a la aldea más cercana a por leche.
A unos tres kilómetros de la ciudad. Compramos muchas garrafas de tres litros de leche. Seis, para que hubiera para todos. Pero la leche les provocaba unos vómitos terribles. Perdían el sentido sin parar y les pusieron el gota a gota. Los médicos nos aseguraban, no sé por qué, que se habían envenenado con los gases; nadie hablaba de la radiación.
Entretanto, la ciudad se llenó de vehículos militares, se cerraron todas las carreteras... Se veían soldados por todas partes. Dejaron de circular los trenes de cercanías, los expresos... Lavaban las calles con un polvo blanco... Me alarmé: ¿cómo iba a conseguir llegar al pueblo al día siguiente para comprarle leche fresca? Nadie hablaba de la radiación...
Solo los militares iban con máscaras. La gente de la ciudad llevaba su pan de las tiendas, las bolsas abiertas con los bollos. En los estantes había pasteles...
La vida seguía como de costumbre.
* Fragmento de Voces de Chernobyl (Ediciones Debolsillo).
NOTICIAS DE TUCUMAN